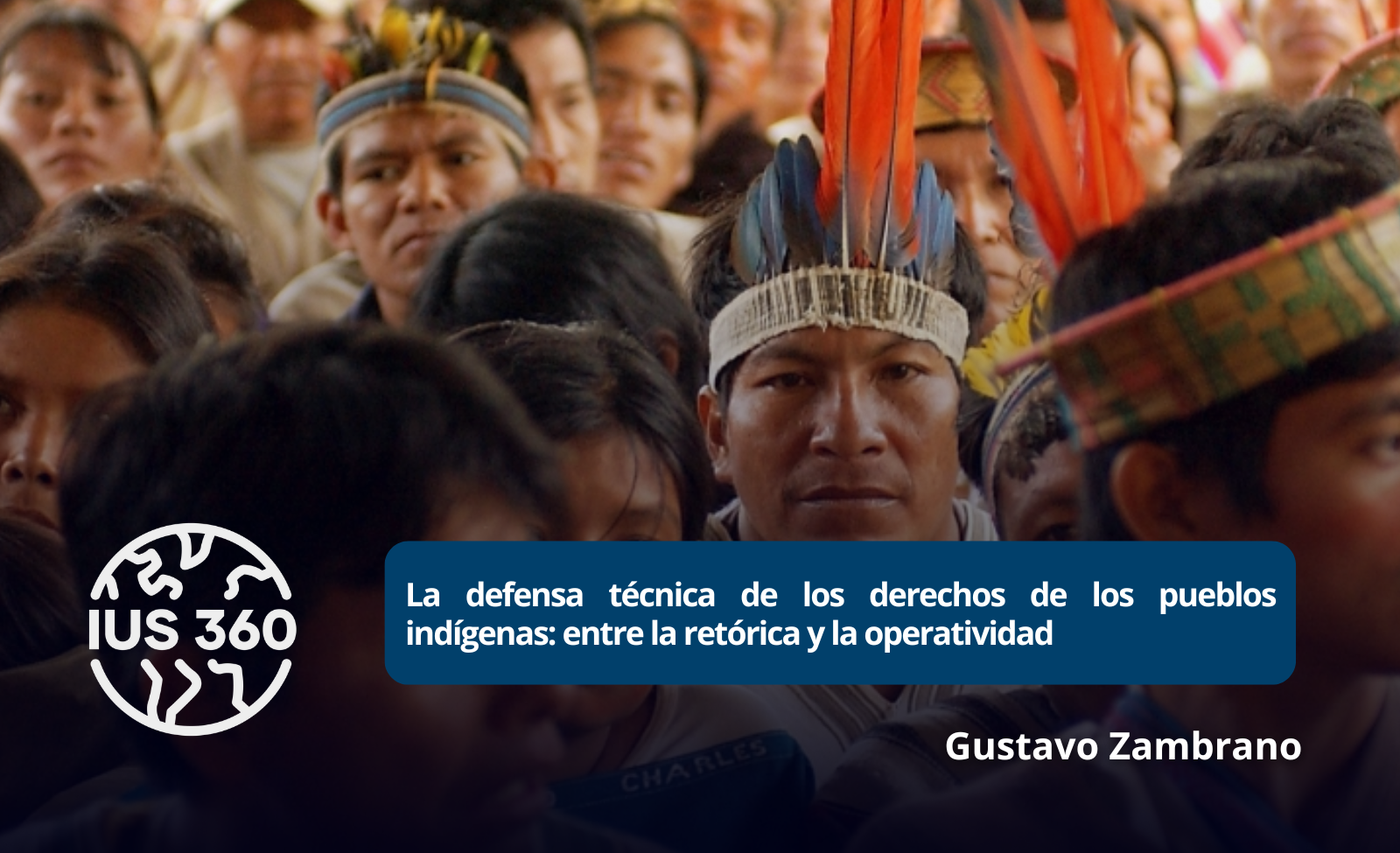Escrito por Gustavo Zambrano (*)
El debate en torno a los derechos de los pueblos indígenas ha adquirido una relevancia creciente en América Latina. La ratificación del Convenio núm. 169 de la #OIT por la mayoría de países de la región, la jurisprudencia desarrollada por la #CorteInteramericanadeDerechosHumanos #CorteIDH y la adopción de marcos globales como los #PrincipiosRectoresSobreEmpresasDerechos Humanos de la #ONU han configurado un entorno normativo y de políticas que ningún actor puede desconocer.
Sin embargo, este marco normativo suele interpretarse y aplicarse de manera desigual. En algunos espacios, la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas se presenta más como una consigna política que como un estándar técnico, y ello termina debilitando las propias garantías que se buscan proteger. Debilita la defensa bajo creencias de polarización. En particular, debo señalar que, para la
cooperación internacional y para las empresas que invierten en territorios con presencia indígena, el desafío es claro: se requiere un abordaje sustentado en criterios técnicos, en jurisprudencia vinculante y en prácticas verificables, no en percepciones o en lecturas ideologizadas.
A manera de ejemplo, revisemos que ha venido pasando con la consulta previa. El Convenio núm. 169 de la OIT establece de manera expresa que los pueblos indígenas deben ser consultados “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (artículo 6)¹. Esta obligación, frecuentemente tergiversada en la práctica, no configura un derecho de veto, sino un mecanismo de diálogo intercultural de buena fe orientado a alcanzar acuerdos. En el caso peruano, la Defensoría del Pueblo ha subrayado que la consulta no debe entenderse como un veto, sino como un proceso de diálogo genuino², posición que el propio Tribunal Constitucional en su momento sustentó. Para los agentes de cooperación y las empresas, esta diferencia no es menor: una interpretación maximalista del derecho genera inseguridad jurídica y conflictividad social, mientras que una lectura ajustada solo a la norma permite prever, planificar y gestionar riesgos.
Para el Estado, es una obligación proceder siempre de manera técnica en estos escenarios. En la misma línea, la jurisprudencia interamericana ha reforzado esta idea. En el caso Pueblo Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (2012), la Corte Interamericana de Derechos
Humanos concluyó que el Estado había violado los derechos del pueblo indígena al autorizar actividades petroleras en su territorio sin llevar a cabo la consulta previa ni los estudios sociales y ambientales pertinentes³. La Corte IDH no reconoció un veto automático, o el establecimiento de un escenario de "o es blanco, o es negro", sino que puso el énfasis en que la consulta debía realizarse de buena fe, con información adecuada y con la finalidad de llegar a un acuerdo. El mensaje es claro: la falta de consulta genera responsabilidad internacional, pero su realización debe enmarcarse en estándares técnicos verificables, no en expectativas políticas absolutas.
En el ámbito de Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011, establecen que las empresas deben “evitar causar o contribuir a impactos adversos sobre los derechos humanos” y llevar a cabo procesos de “debida diligencia” para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre cómo abordan dichos impactos⁴.
Aunque estos Principios se presentan como un marco de soft law, tribunales nacionales han reconocido su carácter vinculante en determinados contextos. Así, el Tribunal Constitucional del Perú, en el caso de la comunidad campesina de Asacasi (STC 03326-2017-PA), afirmó que la debida diligencia empresarial en derechos humanos es una obligación jurídica que complementa el principio de buena fe en la consulta previa⁵. Por su parte, es claro que esta tendencia global cada vez más asume un rol central en las evaluaciones de riesgo a derechos humanos como parte de los procesos de debida diligencia así como en los marcos normativos internos que tienen las empresas, desde políticas, códigos y reglamentos.
Este reconocimiento no es meramente teórico: implica que los Estados deben incorporar la debida diligencia en sus marcos regulatorios y que las empresas deben adoptar políticas y procedimientos internos que garanticen el respeto a los derechos humanos, incluso en ausencia de normas nacionales específicas. Para la cooperación internacional, por su parte, se abre un campo de acción estratégico en el fortalecimiento de capacidades estatales e institucionales que aseguren la implementación de estos estándares.
El error frecuente de algunos discursos es presentar los derechos indígenas como prerrogativas absolutas e incondicionadas, lo que conduce a posiciones políticas difíciles de sostener jurídicamente. No solo eso, sino llegan a imponer posturas políticas que no permiten establecer consensos o acuerdos. Cuando se afirma que todo acto estatal debe ser consultado, sin un sustento claro y técnico, se genera una expectativa irreal que termina debilitando el mecanismo mismo. Por el contrario, una defensa técnicamente fundada, que distinga entre actos consultables y actos no consultables, con un análisis de afectaciones preciso, que evidencie tales posibles afectaciones, otorga certeza y predictibilidad tanto a las comunidades como a los operadores públicos y privados.
La cooperación internacional, por su parte, encuentra en este campo un terreno fértil para alinear sus programas con la agenda de derechos humanos, pero también enfrenta la responsabilidad de ser más rigurosa en la asignación de recursos. Financiar actividades sin sustento técnico o proyectos que parten de supuestos no demostrables, o pareceres poco técnicos, no solo genera ineficiencia, sino que contribuye a la confusión en torno al verdadero alcance de los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, es indispensable que los fondos de cooperación se orienten a iniciativas con evidencia verificable, que fortalezcan capacidades estatales, promuevan procesos de diálogo genuinos y garanticen mecanismos de seguimiento y evaluación claros.
Apostar por la calidad técnica y por resultados medibles no significa debilitar la defensa de estos derechos, sino todo lo contrario: significa dotarla de mayor legitimidad, alejándola de posturas retóricas y acercándola a soluciones concretas. De esta manera, la cooperación no solo acompaña, sino que eleva el nivel del debate, ofreciendo un estándar de exigencia que ayuda tanto a las comunidades como a los Estados y empresas a actuar en un marco de confianza y corresponsabilidad. En definitiva, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas no se fortalece con consignas ideológicas, sino con evidencias jurídicas y operativas. Una agenda técnica permite que los reclamos de las comunidades sean exigibles y respetados, al tiempo que otorga a los Estados, a las empresas y a la cooperación internacional un marco claro para actuar sin ambigüedades. Para las empresas, esto significa reducir riesgos y construir relaciones de confianza a través de procesos transparentes y verificables.
Para la cooperación, supone orientar recursos hacia iniciativas que puedan demostrar impacto real y sostenible. Elevar el debate hacia lo demostrable y evidenciable no solo evita la captura de recursos por discursos sin sustento, sino que consolida un espacio donde todos los actores comparten un lenguaje común basado en la responsabilidad y en los estándares internacionales, y no en pareces o ideologías. Solo bajo esta lógica, los derechos colectivos dejarán de ser promesas recurrentes y se convertirán en garantías efectivas capaces de generar confianza, atraer inversión responsable, medir riesgos, y promover un desarrollo inclusivo y duradero en nuestra región. Es momento de alcanzar una mayor profesionalización en este ámbito.
This is the way…
Notas
1. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, art. 6.
2. Defensoría del Pueblo del Perú, La ley de consulta no debe ser interpretada como un derecho de veto, comunicado, 2011.
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245.
4. Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, Resolución 17/4, 16 de junio de 2011.
5. Tribunal Constitucional del Perú, STC N.° 03326-2017-PA/TC, Comunidad Campesina de Asacasi, fundamento 26.
(*) Sobre el autor: Profesor TPA Auxiliar Ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP y especialista en derechos humanos y derecho ambiental, en particular en temas de pueblos indígenas vinculados a la gestión territorial, el manejo forestal, el cambio climático, la gestión de reservas para pueblos indígenas en situación de aislamiento, y consulta previa.